Dos mitos siguen
estructurando las visiones generalizadas en nuestra cultura sobre las mujeres
en relación a las tecnologías: las mujeres tienen poca relación con la
tecnología, ya que ésta se entiende como conjunto de máquinas o artefactos más
o menos sofisticados técnicamente que requieren de habilidades no desarrolladas
(o que no son propias) por las mujeres; y las mujeres tienen miedo a la
tecnología (lo cual puede ser desarticulado desde la historia de la tecnología
y los estudios empíricos actuales).
La idea de que la
ciencia y la tecnología encarnan, o están permeadas, por los valores
androcéntricos de la cultura occidental, fue desarrollada por el feminismo más
radical y el ecofeminismo. Fue Carolyn Merchant, quien caracterizó el proceso
de la Revolución Científica y el nacimiento de la ciencia moderna como un gran
programa, explícito en los textos de sus fundadores, de dominación del hombre sobre la naturaleza en beneficio propio. Y, en sintonía también con la
interpretación de la Escuela de Frankfurt, un proceso en que se asocia la idea
de progreso científico con el surgimiento de la tecnología y los requerimientos
de la emergente economía capitalista. El movimiento de mujeres y el movimiento
ecologista fueron muy críticos con este modelo de progreso basado en la
dominación y explotación de la naturaleza y la asociación
progreso-tecnología-capitalismo inherente a este proceso. Las visiones y
propuestas ecofeministas de María Mies y
Vandana Shiva subrayaron la concepción
de la tecnociencia como intrínsecamente patriarcal, más allá de su aparente
neutralidad y racionalidad, como un instrumento de la dominación masculina
sobre las mujeres y la naturaleza. Así, se ha reivindicado que se subvierta
este orden: enfatizando las cualidades femeninas (ética del cuidado,
responsabilidad, empatía, relación con la naturaleza y la vida) se sentarían
las bases de una ciencia y tecnologías alternativas permeadas y guiadas por
valores de cuidado, sostenibilidad y responsabilidad. Estas visiones no están
exentas de crítica subrayando que el principal problema de estas corrientes es
su esencialismo y su tendencia a presentar a las mujeres como víctimas de la
tecnociencia, fomentando cierta tecnofobia o tecnopesimismo. Comparto con
Wacjman la apreciación de que:
“aunque la idea de una tecnología basada en los valores de las mujeres ha perdido gran parte de su impacto, la idea de una tecnología basada en valores diferentes sigue siendo una preocupación válida” (Wacjman, 2006,40)
“aunque la idea de una tecnología basada en los valores de las mujeres ha perdido gran parte de su impacto, la idea de una tecnología basada en valores diferentes sigue siendo una preocupación válida” (Wacjman, 2006,40)
El proyecto feminista
socialista, desarrollado por autoras como Hilary Rose o Sandra Harding surge a
raíz de la crítica interna al marxismo debido a su ceguera de género. Con inspiración neomarxista, las autoras que
integran este proyecto desarrollaron la idea del privilegio epistémico de las
mujeres. Precisamente, afirman, la situación histórica de las mujeres de no
privilegio social les permite desarrollar
una visión y construcción teórica de la realidad más “objetiva”, en una aplicación válida de la
dinámica de la dialéctica del amo y el esclavo desarrollada por Hegel. Cuidado,
empatía, diferente relación del sujeto-objeto, racionalidad de la
responsabilidad, y como dice H. Rose: la habilidad para unir los conocimientos
de cerebro, la mano y el corazón, son todos valores desarrollados por las
mujeres fruto de la división sexual del trabajo. (Rose, 1987)
En relación a la
tecnología, las teóricas neomarxistas pusieron en evidencia el hecho de que la
exclusión de las mujeres de aquélla era una consecuencia de la dominación
masculina en los trabajos cualificados ya desde el proceso de la Revolución
Industrial. Es en el siglo XIX, en relación al desarrollo de la ingeniería y el
diseño de grandes máquinas en las que la pericia técnica era necesaria y donde
al mismo tiempo la peligrosidad era alta y se requería el uso de la fuerza,
cuando se asocian los significados de masculinidad y tecnología.
Entendida la Tecnología, además, sólo en relación a las
prácticas implicadas en el desarrollo industrial del siglo XIX, y dejando de
asociar el concepto a las prácticas relacionadas con las artes aplicadas, o con
prácticas domésticas o cotidianas: hilado, transformación de materias básicas
en los procesos de alimentación, cultivos, etc. Tal re-significación moderna de
la tecnología provocó la desaparición de las mujeres de su ámbito, tanto desde
el punto de vista de la práctica real, como el de la asociación simbólica de
prácticas, capacidades o habilidades y sujetos en relación a la misma. En el
siglo XX tal asociación no hace más que subrayarse, con el añadido de que,
aplicando el concepto de Tecnología como ciencia puntera aplicada, las
habilidades, capacidades y competencias necesarias en ciencia y tecnología eran
las desarrolladas por los varones altamente cualificados formados en las universidades,
a las que a las mujeres les estaba vetado el acceso hasta bien entrado el siglo.
Actualmente, la
educación, la familia, los medios de comunicación y la cultura en general
siguen transmitiendo significados, valores e imágenes que identifican la
masculinidad con las máquinas y con las aptitudes adecuadas para las
tecnologías. Desde el feminismo socialista, los estudios empíricos que muestran
tal relación entre trabajo cualificado, tecnología y masculinidad son muy
abundantes, aunque también focalizaron su atención sobre el trabajo no
remunerado y las relaciones entre las mujeres y las tecnologías domésticas.
Para muchas autoras, resulta obvio que tanto en el trabajo en el ámbito público
como en el hogar, la división sexual del trabajo aún sigue apartando a las
mujeres del control de las tecnologías. Los trabajos de Cynthia Cockburn, Ann
Oakley o Ruth Schwartz Cowan son ya clásicos de referencia obligada en esta
línea de investigación.
Tal como señala Judy Wajcman, siendo autocrítica con su propio
trabajo inicial en la línea de la crítica neomarxista a la tecnología, estos
estudios de los ochenta y comienzos de los noventa tendían a mostrar cómo los
desarrollos tecnológicos contribuían a perpetuar e incluso consolidar aún más
las jerarquías de género. Obviamente, estos trabajos son muy relevantes desde
la perspectiva de género ya que contribuyeron a visualizar detalladamente la
dinámica de la asociación de significados entre poder tecnocientífico y
masculinidad y entre usuarios pasivos de la tecnología y mujeres, significados
que permeaban el proceso de diseño tecnológico desde las primeras etapas. Pero
pecaban de una concepción un tanto estática o rígida de la tecnología ya que se
consideraba a ésta como un instrumento, aún más poderoso si cabe que los
utilizados hasta el momento, al servicio del control patriarcal de la sociedad.
El proceso de
construcción tecnológica no puede ser entendido como un proceso lineal,
simplista, producto de la mera aplicación de la lógica racional deductiva. Por
el contrario, los procesos de decisión implicados son complejos, las
alternativas no siempre aparecen nítidamente dibujadas, y el papel de los
valores de los sujetos implicados es central. Desde la perspectiva
constructivista se ha avanzado en la consideración de que la ciencia y la
tecnología son actividades sociales, y sensibles, por tanto, a los valores
que las guían, estructuran y dotan de
significados. Pero a pesar de estos avances críticos, la ciencia y la
tecnología siguen siendo ámbitos profundamente configurados y permeados por
valores asociados a la imagen social del varón con alta cualificación y
habilidades técnicas. Y puede observarse
que: “las actividades realizadas por mujeres, con independencia de su
complejidad, tienden a considerarse poco relevantes desde el punto de vista
tecnológico, y cuando un objeto tecnológico se feminiza, pierde valor”. (Castaño,
2005, 33)
Los estudios feministas
más actuales inciden en el hecho de que tanto la construcción de los géneros
como el proceso de construcción de la ciencia y la tecnología son mutuamente
constitutivos. Los significados no están dados previamente, sino que se van
configurando, elaborando en el propio proceso constructivo. Una de las influencias
más notables en esta redirección de la crítica feminista de la tecnología ha
sido sin lugar a dudas el trabajo de Judith Butler, quien defendió la
“performatividad” del género, la idea de que los géneros y sus límites son
variables, son establecidos en un contexto histórico determinado de relaciones,
valores y significados y que, por lo tanto, nada tiene que ver con una
clasificación fija que refleje la única realidad posible, la de los dos sexos,
según la interpretación tradicional. El género es una realización (performance)
que se construye en interacción social y de manera contextual, de ahí su
plasticidad y movilidad.
Por su parte, una
concepción actual de la tecnología desarrollada por los estudios multidisciplinares sobre la tecnología, olvidados los enfoques deterministas y lineales de la misma,
también señalan a ésta como un proceso altamente constructivo y permeable a los
valores e intereses del contexto y de los grupos relevantes implicados en su
diseño, promoción y desarrollo. Son muchas las teóricas que han
advertido cómo los estudios críticos y sociales de la ciencia apenas han
atendido al papel de los significados de género y la presencia persistente de
los estereotipos de género en el proceso de conformación o “performatividad” de
la tecnología. Es más, la invisibilidad de la perspectiva y la categoría de
género en la mayor parte de los estudios sociológicos y culturales de la
ciencia y la tecnología es más que evidente.
Si la tecnología, como se desprende de los estudios
constructivistas, debe entenderse como un producto social al tiempo que
contingente, ya que se conforma en el propio “hacer” continuo, imprevisible en
gran medida debido a su “flexibilidad interpretativa” que hace que sus usos y
efectos sean a veces no esperados; y si la sociedad, y la construcción social
de los géneros, sus posibilidades de subversión o transformación, son tan
plásticas e igualmente conformadas en el proceso del hacer, las posibilidades de
la acción transformadora tecnofeminista son muy amplias.
Ser conscientes de cómo las tecnologías de todo tipo
están codificadas con significados de género que conforman su diseño y usos es
el primer paso; el segundo, dada la plasticidad y flexibilidad interpretativa,
es el de la acción para plasmar o incorporar a este proceso constructivo otros
valores, defendibles por todos y todas. Para ello, el viejo proyecto del
feminismo liberal está siendo objeto de reivindicación en la actualidad. Esto
es, el mecanismo esencial para que se considere las perspectivas, intereses y
necesidades de las mujeres y otros colectivos en la práctica científica y
tecnológica es el de formar parte activa de las redes sociotécnicas, ser
agentes activos del proceso conformador de la tecnociencia y la sociedad,
agentes guiados por valores democráticos, de equidad, responsabilidad y
sostenibilidad. Como nos recuerda Haraway:
«La democracia tecnocientífica no significa
necesariamente una política antimercado y, ciertamente, no una política
anticiencia. Pero tal democracia sí precisa una política científica crítica a
un nivel nacional, así como en otros muchos tipos de niveles locales. ‘Crítico’
quiere decir evaluativo, público, multiactor, multiagenda, orientado a la
igualdad y heterogeneidad del ser humano». (Haraway, 1997, 95)
Referencias:
J. Butler
(1990), El género en disputa. El
feminismo y la subversión de la identidad. Paidós, 2001.
M. Mies y V. Shiva (1993), Ecofeminismo. Icaria, Barcelona, 1997
M. Mies y V. Shiva, La praxis del Ecofeminismo. Icaria, 1998.
D. Haraway,
Modest_Witness@Second_Millenium.FemaleMan@_Meets_Onco
Mouse tm: Feminism and Technoscience, Routledge, New York, 1997.
J. Wacjman, Feminism Confronts Technology. The Pennsylvania State University
Press, 1991
J. Wajcman (2004), El tecnofeminismo. Cátedra, Feminismos,
2006
C. Castaño, Las mujeres y las tecnologías de la
información. Alianza Editorial, 2005.
H. Rose, «Hand, Brain and Heart: A Feminist Epistemology for
the Natural Sciences», en S. Harding y
O’Barr (eds.), Sex and Scientific
Inquiry. Chicago
University Press, 1987, pp. 265-82.
C. Cockburn y S. Ormrod, Gender and
Technology in the Making. Sage, London, 1993
R. S. Cowan, More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open
Hearth to the Microwave. Basic Books, New York, 1983
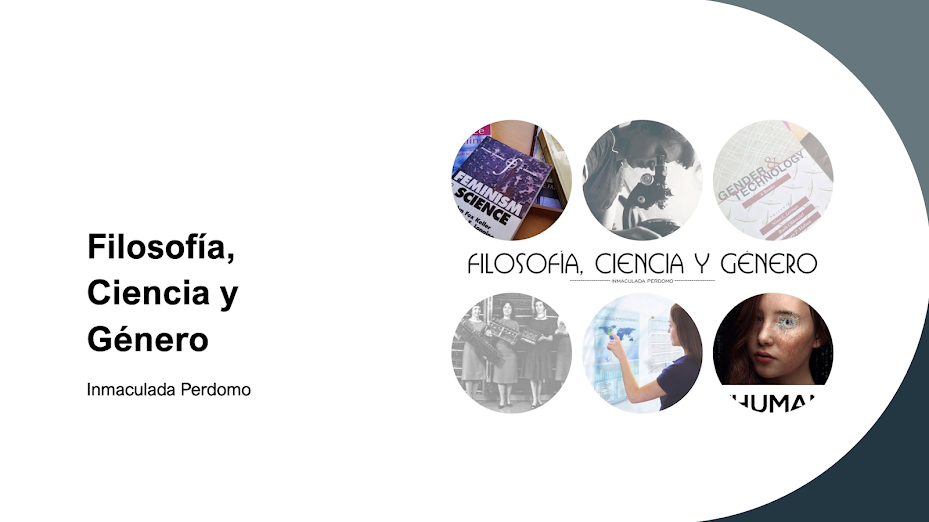






No hay comentarios:
Publicar un comentario